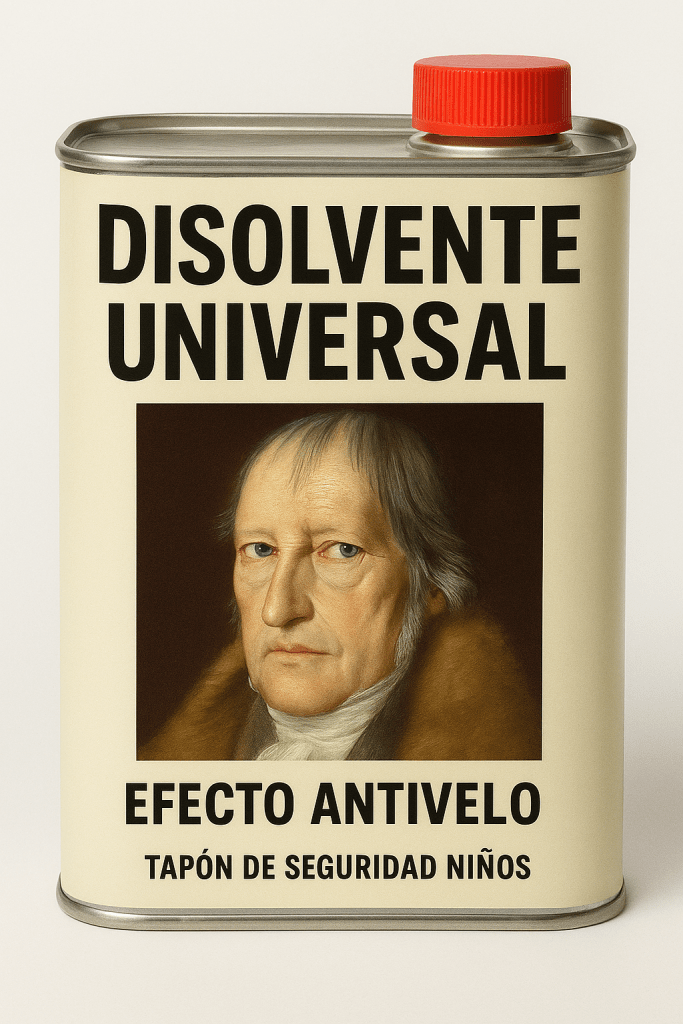La obsolescencia del tiempo
6 marzo, 2026 Deja un comentario

Existe un teorema que demostraría que una infinitud de monos -o un mono infinito- aporreando un teclado durante un tiempo infinito, eterno, conseguiría reproducir el Quijote o Hamlet; en realidad, cualquier obra de la literatura universal. Reproduciría no solo todas las obras efectivas de la literatura universal, sino todas las obras posibles, tanto las que se escribirán en el futuro como aquellas que no lleguen a ser escritas en el breve paso de la humanidad por la eternidad.
El problema es que no hay tales entidades. No hay, ni es posible siquiera una infinitud de monos, ni un mono infinito, ni teclados sin obsolescencia por muy delicado que sea el trato.
Este argumento no es, sin embargo, muy diferente de aquel otro que dice que toda situación no es más que una posición, una combinación o un momento, de una cantidad enorme pero finita de materia o energía que se mueve en un tiempo eterno. Y dado que las posibles combinaciones son aunque enormes e incalculables, igualmente finitas, estas combinaciones ya estarían dadas en su repetición eterna. Ya no hablamos de monos ni de teclados, sino que, por llamarlo de forma acostumbrada, estamos pensando en la materia o la energía como formada por unas entidades imperceptibles, eternas, inmodificables, -átomos es el nombre que ya recibieron en la antigüedad. El argumento vuelve a ser apodíctico, pero dependiente de una concepción de la realidad no sólo discutible, sino quizá mortalmente ingenua. El argumento, por otra parte, parece tener una forma sospechosa: en un mundo donde se cumplan las condiciones necesarias para su repetición eterna, esta repetición eterna efectivamente se dará. Sin duda.
Sin embargo, nuestra experiencia es la de la finitud de todo lo llegado a la existencia, ya sean hombres, montañas, estrellas… y sostienen algunos que el universo todo.
En su magnífico ensayo, La doctrina de los ciclos, finaliza J.L Borges con las consecuencias de la segunda ley de la termodinámica:
La luz se va perdiendo en calor; el universo, minuto por minuto, se hace invisible. Se hace más liviano también. Alguna vez, ya no será más que calor: calor equilibrado, inmóvil, igual. Entonces habrá muerto.
¿Y llegada esta situación podríamos hablar aún de persistencia del tiempo?